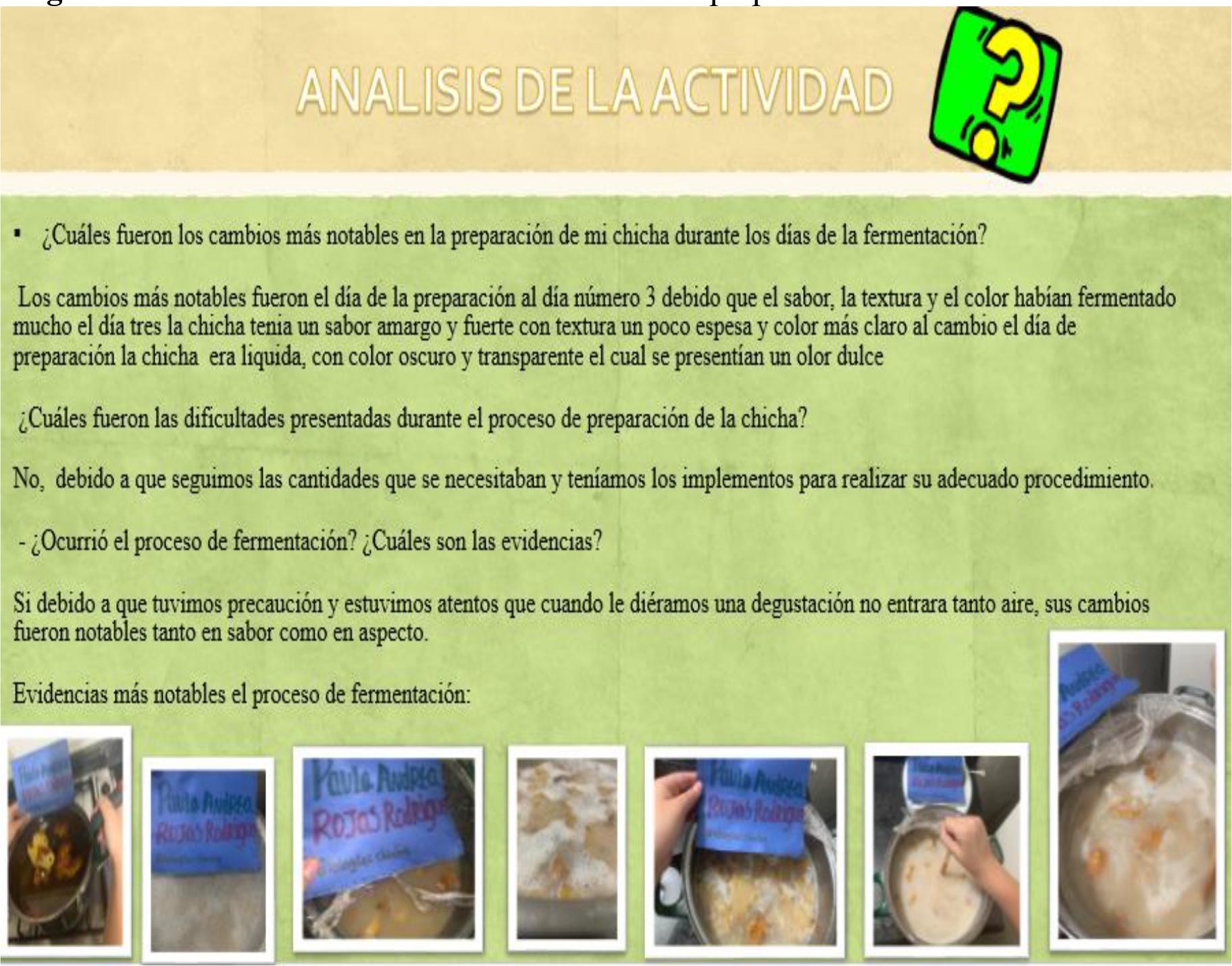1 Introducción
“No puedo respirar”, fueron las palabras que una y otra vez repitió George Floyd un día de mayo de 2020 en Estados Unidos mientras era asesinado por un policía blanco quien lo asfixió. A pesar del llamado de George Floyd, inmóvil y tranquilo continuó el policía blanco. Este momento que repercutió en todo el mundo, es una manifestación de un problema histórico, la punta del iceberg de un problema estructural de las sociedades occidentales y colonizadas, el racismo. El “No puedo respirar” se refiere a la situación permanente de vulneración de derechos, violencia sistemática, genocidio y epistemicidio de los pueblos africanos, de la afrodiáspora e indígenas, especialmente en el continente americano. La vida de estos pueblos siempre al borde de dejar de serlo.
Esta situación se debe a una historia de explotación, genocidio, epistemicidio, saqueo por las poblaciones blancas a costa del trabajo esclavizado de grupos racializados, asegurando su situación de privilegio material y simbólico en la sociedad, Cardoso (2017) define este proceso como blanquitud. La educación también ha desempeñado su papel con el silenciamiento sistemático de las historias, saberes, conocimientos de pueblos africanos, afrodiaspóricos e indígenas (PINHEIRO, 2019), privilegiando abordajes eurocentrados en una perspectiva de desarrollo y avance a la modernidad. Es decir, la blanquitud también marca los espacios escolares.
La discriminación racial, ese no dejar respirar, se actualiza con la resistencia contra cualquier política compensatoria para negros e indígenas que busque un acierto de cuentas por el pasado y presente genocida y esclavizador (SOUZA, FORTUNATO, 2019). En Colombia, bajo el imaginario de “todos somos mestizos”, se excluyen las posibilidades de medidas compensatorias a estos pueblos. Bajo la pretensión de la meritocracia de que “quien se esfuerce lo alcanzará” se niega el racismo estructural que niega oportunidades a pueblos indígenas y afros, y dota de privilegios y facilidades a poblaciones más blancas en el país.
En el caso educativo de Colombia, podemos destacar el caso de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos - CEA (DECRETO 1122 DE JUNIO DE 1998), que a pesar de haber sido formulada hace más de veinte años, muchas escuelas del país desconocen, y dentro de la enseñanza de las ciencias naturales, son escasos los trabajos que expliciten relaciones con ésta. La CEA debe ser articulada a los Proyectos Educativos Institucionales de todas las instituciones educativas de nivel básico y secundario del país, construyendo prácticas educativas no discriminatorias y antirracistas, con la finalidad de alcanzar los siguientes propósitos:
a) Conocimiento y difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos ancestralmente por las comunidades negras que favorezcan su identidad y la interculturalidad en el marco de la diversidad étnica y cultural del país;
b) Reconocimiento de los aportes a la historia y a la cultura colombiana, realizados por las comunidades negras;
c) Fomento de las contribuciones de las comunidades afrocolombianas en la conservación y uso y cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente para el desarrollo científico y técnico.
Este trabajo es escrito por una mujer indígena colombiana, un hombre blanco-mestizo colombiano y una mujer blanca de Brasil, partiendo de la necesidad de promover abordajes antirracistas en la educación científica. Quedarnos quietos sería repetir la acción del policía blanco que en su quietud, o aparente neutralidad, asfixió posibilidades de vida. Frente a este contexto, marcado por tantas opresiones y el silencio en los currículos sobre las comunidades afrocolombianas e indígenas, ¿cómo no quedarse en una postura contemplativa? ¿Cómo actuar para una educación en ciencias contra las injusticias sociales? El trabajo tuvo como objetivo construir posibilidades de abordar la lucha antirracista en la enseñanza de las ciencias naturales y la biología, por medio de la caracterización cualitativa de los aprendizajes construidos por dos estudiantes de grado séptimo (13 años) en un colegio de Bogotá D.C., durante la aplicación de una propuesta didáctica sobre el concepto de respiración celular asociada a la resistencia ancestral de los pueblos indígenas de Colombia de mantener viva la chicha (bebida fermentada a base de maíz).
2 Enseñanza de la biología y decolonialidad
Dutra, Castro y Monteiro (2019) destacan que la educación en ciencias en el contexto latinoamericano refuerza relaciones coloniales con la asimilación de conocimientos científicos eurocentrados y estructuras de las investigaciones en el campo que se basan en modelos europeos. En el caso de Colombia, muy común la referencia de autores de España y Estados Unidos en los trabajos de enseñanza de las ciencias naturales y la biología. Según estos autores, reproducción de formas de colonialidad del poder, del ser y del saber se legitiman en la educación científica como instrumento de legitimización de la inferiorización de grupos étnicos. Pinheiro (2019) destaca que este proceso comienza en la escuela desde el momento en que poblaciones afros e indígenas son narradas únicamente desde el periodo de la esclavización. Niñas, niños y jóvenes de estas poblaciones ven su autoestima afectada en la escuela con estas narrativas que niegan historias y actualidades de lucha y conocimiento.
Beltrán (2017) destaca que los textos escolares de ciencias naturales en Colombia presentan etnocentrismo occidental, sexismo, determinismo biológico, uso del concepto biológico raza humana, y en algunos textos, sustitución de este concepto por el de grupos étnicos, sin desvincular del todo los estereotipos raciales de tiempo atrás. Frente a esto, Walsh (2009) propone los conceptos de la interculturalidad crítica y la pedagogía decolonial como un proyecto pedagógico realmente transformador con una ética y una política que articula la igualdad y el reconocimiento de las diferencias culturales, y no apenas la tolerancia o la asimilación. Lo cual sugiere un desafío para que la educación de las ciencias naturales y biología pueda articularse como espacio de combate al racismo sin caer en las perspectivas asimilacionistas de tolerar o incluir, sin cuestionar las estructuras sociales que generan las exclusiones y los privilegios de la blanquitud.
De esa manera, destacamos el trabajo de Morales y Aguilera (2015) que diseñaron una experiencia de enseñanza que tuvo como objetivo reconocer las tradiciones en agricultura del cabildo indígena Ambiká, Pijao, por medio del trueque de saberes y la siembra del maíz. Así como la guía de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá (2014), en la cual se sugieren diversas actividades para realizar en clases de ciencias naturales y biología, en forma articulada con la CEA. Considerando que el abordaje del concepto respiración celular es fundamental en la formación científica escolar, en este trabajo pensamos en las posibilidades de abordarlo en una perspectiva antirracista.
3 Enseñar respiración celular: El caso de la chicha como posibilidad
La respiración celular es un contenido de los currículos de ciencias naturales que se aborda principalmente como un proceso fisiológico. Es un concepto desafiante en el sentido de que para el estudiantado respiración a veces es asociado únicamente al proceso de inspiración y expulsión de aire, sin reconocer este proceso a nivel celular como reacciones químicas que permiten la obtención de energía y sus relaciones con la nutrición. Fisiológicamente, la respiración:
Abarca un conjunto diverso de procesos que incluyen, aspectos relacionados con la ventilación, el sistema circulatorio, la difusión -transporte y transformación de gases, la vida celular y tisular, el transporte electrónico y los procesos de óxido reducción, entre otros. (NUÑEZ, 2011, p. 13).
Enseñar la respiración celular también representa un desafío porque el estudiantado la imagina asociada a la entrada de oxígeno en los seres vivos, desconociendo las posibilidades de que a nivel celular, la respiración ocurra sin presencia de oxígeno. La respiración aerobia sería aquella que ocurre con la presencia de oxígeno, mientras que la respiración anaerobia no:
A la falta de oxígeno, el ácido pirúvico puede convertirse en etanol (alcohol etílico) o ácido láctico según el tipo de célula. Por ejemplo, las células de las levaduras pueden crecer con oxígeno o sin él. Al extraer jugos azucarados de las uvas y dejarlos en forma anaerobia, las células de las levaduras convierten el jugo de la fruta en vino, transformando la glucosa en etanol (…) La formación de alcohol a partir del azúcar se llama fermentación. (NUÑEZ, 2011, p. 26).
Este proceso de fermentación alcohólica realizada por levaduras es común también en bebidas como la chicha. Algunas células del cuerpo humano también pueden realizar respiración en ausencia de oxígeno, como los glóbulos rojos y las células musculares (NUÑEZ, 2011).
Como destacan Arcuri y Mota (2013) el estudiantado tiene dificultad en comprender la fermentación relacionando explicaciones a nivel macro y micro, así como comprender el fenómeno en sus múltiples relaciones con otros procesos celulares. Por lo tanto, es necesario que durante el proceso de enseñanza se pueda hacer explicita la necesidad de explicaciones integrando el nivel micro de las reacciones químicas y acciones del microorganismo, con los cambios físicos y macro en un proceso de fermentación. Sin embargo, consideramos que más allá de los procesos fisiológicos, la respiración (aerobia o anaerobia) son procesos relacionados con la vida y su manutención. En un nivel social, la convivencia de algunos grupos humanos con seres microscópicos que realizan la fermentación es ancestral, y representa prácticas de saberes, conocimientos, cosmosensaciones, colectividad y lucha. La respiración también está presente en la vida humana de manera social, el lamento de “no puedo respirar” de George Floyd nos lo recuerda. De esta manera, consideramos que abordar también la chicha en sus procesos sociales contribuye al combate del racismo en la enseñanza de la respiración celular, específicamente la anaerobia.
No podemos hablar de la chicha sin considerar su materia base, el maíz, símbolo sagrado para los pueblos del centro y sur de América. Más allá de un alimento, representa la cosmosensación de civilizaciones como la Maya, el maíz como creación de los dioses y el ser humano hecho a base de la masa de este fruto (BASALLO, 2017). Presente también en las ofrendas y festividades de los pueblos incas. Para los muiscas, en la región hoy conocida como Colombia, era la principal base de alimento utilizada también en la preparación de la bebida sagrada de la chicha (BASALLO, 2017).
La chicha es regalo de la tierra, bebida sobre la cual se mueven saberes, conocimientos, resistencias y comunidad en los pueblos andinos. Su diversidad de presentaciones y formas de preparación supone un amplio dominio de las técnicas de fermentación por parte de los pueblos que la preparan ancestralmente desde mucho antes de la invasión europea. En ella, las levaduras de manera anaerobia realizan la fermentación alcohólica y algunas bacterias la fermentación láctica, modificando su sabor y apariencia física. Montañez (2014) identifica cuatro momentos en la historia de lucha y resistencia de la chicha:
Momento 1, Maíz y sociedades complejas cacicales: Antes de la invasión y genocidio perpetuado por Europa, o periodo pre-colonial, la vida social estaba asociada a la domesticación del Maíz, y cosmovisiones y ritualidades solares, con la chicha como bebida sagrada.
Momento 2, Borracheras, sistema colonial y sincretismos. La violencia española asoció a la chicha con un status de satanización, relacionándola a la adoración del demonio y consumirla como pecado. Existía un interés económico en prohibir el consumo de la chicha porque indicaba que los indígenas se resistían al catolicismo, y las “borracheras” impedían explotar aún más su mano de obra.
Momento 3, La chicha como mercancía. Hacia el Siglo XVII con la organización de la población en pueblos, aparecen tiendas donde se vendían diversos tipos de abarrotes. Allí se comercializaba la chicha. Su ambivalencia entre bebida aceptada socialmente y prohibida se mantuvo durante gran parte del siglo XX, en disputas políticas y económicas con el aguardiente y la cerveza.
Momento 4: Resignificación y vuelta a lo sagrado. A pesar de la satanización y violencia colonial ejercida en contra de la chicha y los pueblos que la preparan, la chicha se mantiene en la actualidad colombiana. El “auto-reconocimiento” y la reconstrucción de la identidad de algunos pueblos indígenas de Colombia pasan por la valorización de la chicha como bebida sagrada.
Actualmente, en la ciudad de Bogotá D.C. se desarrolla el Festival de la Chicha y de la Dicha (BASALLO, 2017). Según este autor:
Siendo hoy esta bebida, el elemento de convergencia popular, la cual permite reunir a las personas para compartir vivencias, recuerdos, historias, tradiciones, juegos entre muchas otras actividades en su tiempo libre, en un espacio de sociabilidad del ocio, y la chicha se constituye en un catalizador del festival. Lo anterior crear una perspectiva nueva de este festival la cual aprecia estos tres factores fundamentales (Espacios de sociabilidad, ocio y chicha) (BASALLO, 2017).
La chicha es resistencia y pervivencia al interior de los cabildos indígenas de la Ciudad de Bogotá. Abordar la enseñanza de la respiración celular por medio de la historia de la chicha puede permitir que el estudiantado comprenda la lucha de los pueblos originarios, la actualidad de estas luchas, los saberes relacionados con la fermentación y la respiración anaerobia que hacen parte de las prácticas de estos pueblos, asumiendo la valorización de la chicha como una postura antirracista.
4 Metodología
Este trabajo fue desarrollado en una escuela particular de la ciudad de Bogotá D.C. en Colombia. Fue realizada en la clase de biología con estudiantes de dos cursos del grado séptimo, con edades entre los 13 y 14 años. El estudiantado se reconoce en su totalidad con pertenencia mestiza o blanca. Ninguno de los estudiantes se autoidentifica como afrocolombiano o indígena. Efectivamente, al ser una escuela particular, su población está marcada por los privilegios simbólicos y materiales de la blanquitud. Fue aplicada una secuencia didáctica con el estudiantado, compuesta de ocho sesiones desarrolladas virtualmente por causa de las condiciones de aislamiento por la pandemia del COVID-19. La secuencia abordó el tema de la respiración celular, asociado a los procesos de fermentación en la chicha y la formación antirracista en el reconocimiento de su historia. Las actividades se describen en el cuadro 1.
Cuadro 1 Actividades realizadas durante la secuencia didáctica “La lucha antirracista de la chicha”
| Actividad | Descripción | Objetivo de aprendizaje |
|---|---|---|
| Reconocimiento de sentidos previos | Aplicación de cuestionario al estudiantado | Comprender de manera general los principales conceptos asociados a los procesos de respiración aerobia y anaerobia |
| Reconocimiento de conceptos iniciales | Taller introductorio a los conceptos de respiración celular, respiración aerobia y anaerobia, fermentación | |
| Preparación de chicha en casa | Realización de chicha por el profesor y estudiantes en sus casas en compañía de las familias | Identificar cambios físicos en la preparación de una bebida fermentada como la chicha y construir explicaciones sobre estos cambios a nivel micro. Vivenciar una tradición de resistencia e identidad anticolonial como lo es la elaboración de la chicha |
| Elaboración de informe a partir de elaboración de la chicha | Seguimiento al proceso de fermentación de la chicha y descripción de cambios físicos realizando un informe | |
| Debate colectivo analizando fermentación en la chicha y brindis | Reunión colectiva para hablar del proceso de preparación de sus chichas y discutir colectivamente los resultados encontrados analizando el componente científico Brindis grupal con la chicha y agradecimiento a la tierra por sus frutos que hicieron posible la realización de la chicha. |
|
| Lectura texto sobre la historia de la chicha | Lectura individual del texto titulado: “Sacralidad, tormento y rescate: La vida social de la chicha muisca” (MONTAÑEZ, 2014). El estudiantado realizaba un dibujo con descripción sobre cada momento histórico de la chicha. | Reconocer elementos del racismo discriminatorio y estructural en la historia de la chicha desde antes de la invasión europea hasta los días actuales. |
| Observación de la película el Alma del Maíz | Observación en casa de la película titulado “El Alma del Maíz” la cual relata las tensiones entre españoles y Muiscas hacia el siglo XVIII alrededor de la chicha y el aguardiente. Realización de historieta sobre la película. | |
| Elaboración de carta simulando la época colonial | El estudiantado se puso en el lugar de una persona que viajó al pasado y le ayuda a redactar una carta de defensa a una mujer indígena que será desterrada de su familia y comunidad por el sacerdote español, por vender chicha. | Construir argumentos y asumir una postura antirracista por medio de la redacción de un texto |
| Conferencia con movimientos sociales | Conferencia virtual con Jenny Morales, integrante de la comunidad indígena Pijao, y Muyso, integrante de la comunidad indígena Muisca, conversación sobre el maíz, su historia, la resistencia con la chicha. | |
| Exposición final de respuesta a las preguntas de investigación | Por parejas, las y los estudiantes preparan una exposición sobre los cambios macros y micros en la fermentación de la chicha y los elementos del racismo discriminatorio y estructural asociado a esta. | Construir argumentos coherentes al construir respuestas con los aprendizajes construidos durante la secuencia |
Fuente: Autores (2021).
Como condición de producción del discurso, es necesario destacar que previamente al desarrollo de esta secuencia el estudiantado participó de otra secuencia didáctica que abordó el tema de la nutrición humana como interrelación entre sistema respiratorio, digestivo, excretor y circulatorio, asociado a la cuestión del racismo estructural en Colombia con la distribución del hambre en el país. La caracterización de los aprendizajes de las dos estudiantes se realizó de manera cualitativa, en tres momentos:
Momento 1: Reconocimiento de los sentidos previos de las estudiantes sobre el proceso de respiración celular y la chicha;
Momento 2: Reconocimiento de aprendizajes en algunos trabajos desarrollados por las estudiantes durante las actividades propuestas;
Momento 3: Reconocimiento de aprendizajes en la exposición final realizada por las estudiantes.
En los tres momentos, los aprendizajes son analizados en dos ejes: a) Aprendizajes sobre la respiración celular; b) Aprendizajes sobre el racismo asociado a la chicha y construcción de actitudes hacia el combate del legado colonial discriminante. Representamos sus colocaciones con nombres ficticios siendo “Marielle” y “Berichá”.
5 Resultados y discusión
Presentamos los resultados y discusiones en los tres momentos mencionados en la metodología.
5.1. Reconocimiento sentidos previos
Al ser cuestionadas por ¿Cómo es el metabolismo de los microrganismos que están en bebidas como la chicha? Las estudiantes aseguraron que:
“Lo que le pasa a los microorganismos es que sueltan sus propiedades al contacto con otras sustancias como si fueran una mezcla el cual suelta propiedades como el sabor y lo mezcla con otras por ejemplo el agua o la leche que le pueden dar la consistencia entonces yo pienso que los microorganismos al contacto con otros pueden soltar sus propiedades” (Berichá).
“Se realiza como una digestión interna para aprovechar los alimentos que encuentra en la chicha” (Marielle).
Evidenciando dificultades de las estudiantes en reconocer que en estos microorganismos también ocurren procesos de respiración, resultado similar a la investigación de Arcuri y Mota (2013). Se puede destacar que inicialmente las estudiantes reconocen otros procesos asociados al proceso de respiración como la digestión, sin la cual no sería posible obtener la glucosa utilizada en la respiración aerobia y anaerobia. También reconocen que estos microorganismos pueden generar cambios en las propiedades de la bebida. De esta manera fue necesario construir actividades para que construyeran explicaciones a nivel micro de estos cambios físicos (ARCURI, MOTA, 2013). Sobre ¿por qué creen que algunas personas relacionan la chicha con bebida de pobres?, las estudiantes respondieron:
Puede ser que este producto no es famoso y que las personas que la preparan no se visten con ropa llamativa sino con lo que asemejan a sus antepasados. (Marielle).
La gente de clases altas lo asimila como fue creado por un pueblo indígena entonces no es muy fino y no sabe bien (Berichá).
Las estudiantes demostraron una percepción inicial crítica en relación a la discriminación de las élites hacia la chicha, a pesar de que no reconocieron esta discriminación como racismo. Fue necesario entonces promover actividades que permitieran este reconocimiento y también, el de las resistencias de los pueblos indígenas con la chicha de manera positivada.
5.2 Déjame respirar y también beber mi chicha
En las actividades realizadas durante la secuencia didáctica, las estudiantes consiguieron establecer diálogos entre sus sentidos previos y las nuevas perspectivas presentadas tanto del fenómeno de respiración anaerobia realizada por los microorganismos para la fermentación alcohólica de la chicha, como su historia de resistencia. Siendo posible la integración de explicación entre niveles macro y micro al explicar las transformaciones de la chicha, aspecto difícil en la enseñanza de este concepto según Arcuri y Mota (2013). En la figura 1 se encuentran las descripciones de los cambios físicos de la chicha descritos por la estudiante Berichá en la preparación de su chicha en la casa.
En la socialización grupal sobre el proceso de preparación de cada chicha en casa, después de conocer las experiencias de las y los compañeros, la estudiante Berichá afirmó que:
“Teníamos que tapar muy bien la chicha para que no le entrara aire, si le entra aire va a llegar oxígeno a las levaduras y bacterias que hay adentro y no harán la respiración sin aire, la anaerobia. Las levaduras hacen la fermentación alcohólica por eso mi papá me decía que cuidado que me podía emborrachar si tomaba mucha. Las bacterias hacen fermentaciones que también pueden cambiar el sabor. Al mismo tiempo, así ellas pueden vivir” (Berichá).
Si bien en ocasiones la estudiante utiliza la palabra “aire” y no “oxigeno”, esto puede deberse a la falta de un abordaje químico más explícito para el momento de esa actividad, aspecto importante destacado por Núñez (2011). El nivel micro aparece en el reconocimiento del proceso de fermentación con la transformación del sabor de la chicha por la producción del alcohol.
Tanto la preparación de la chicha reviviendo una práctica de resistencia anticolonial, las discusiones colectivas sobre las lecturas, la película y el diálogo directo con representantes de los pueblos indígenas, permitió a las estudiantes reconocer elementos del racismo discriminatorio y estructural hacia los pueblos racializados como estrategia de colonización (PINHEIRO, 2019). Las estudiantes reconocieron la persecución colonial como un elemento del racismo en estos territorios, pero también la lucha de estos pueblos por mantener los saberes alrededor del maíz y la cultura de la chicha (MONTAÑEZ, 2014) (Figura 2).
Las estudiantes dieron muestra de asumir la postura antirracista como posibilidad de la defensa de los saberes de los pueblos indígenas alrededor del maíz y la integración de estos saberes a sus cosmosensaciones y relaciones con la naturaleza. En la carta dirigida al Rey en defensa de la mujer indígena que sería desterrada por los españoles por liderar la producción de chicha de su comunidad, la estudiante Marielle destacó:
La chicha se produce para agradecerle al dios sol, la diosa luna, la diosa tierra por darles de comer como el maíz y darle vida a la comunidad indígena Muisca. Con sus cultivos podemos ver su diversidad de productos alimentarios de la cosecha hasta su consumo, el cultivo de cada producto se da desde hace años atrás porque los antepasados se dedicaron y se esforzaron para que este sea aprovechado. La chicha por otro lado se cree que es un elemento ancestral pues se ha logrado mantener hasta hoy gracias a las personas que se han mantenido firmes sin importar que hayan sufrido en muchas ocasiones indiferencias. El maíz se obtiene debido a las fases lunares, la luz solar y el sistema de cosecha que se emplea, esta planta logra crecer 300cm en variedad de semilla por color y se junta con la planta del frijol para ayudarse entre sí. Después se prepara así: Se desgrana el maíz, se deja el maíz en agua 2 días para preñarlo, luego se deja con hojas de Ondequera, se muele el maíz. Después sigue la cosmovisión Pijao, se pasa a cocinarlo al fuego de la leña en el tiempo de 12 horas mínimo para que no dañe el cuerpo porque se dice que la chicha es medicinal, se coloca a enfriar y colar en balay. Para que la chicha sea buen provecho toca escuchar a los adultos de la tercera edad pues tienen el mayor conocimiento de la preparación de la chicha, se pone a fermentar y después se sirve la chicha para el festejo del “carnaval de la chicha y el maíz”, que se da a mediados de Junio (Marielle).

Fuente: Autores (2021).
Figura 2 Historieta realizada por la estudiante Berichá sobre la película “El Alma del Maíz”
Evidenciamos en la colocación de la estudiante la valorización de saberes de los pueblos Muisca y Pijao sobre el Maíz y sus conocimientos para la fermentación de la chicha. Según Dutra, Castro y Monteiro (2019) este diálogo de saberes es herramienta importante para la decolonialidad en la enseñanza de las ciencias naturales.
5.3 El racismo se actualizó y estamos para luchar
Al final de la secuencia didáctica, durante la realización de la exposición, las estudiantes evidenciaron la construcción de explicaciones macro-micro en el proceso de fermentación de la chicha y su relación con la respiración anaerobia, de manera más elaborada, incluyendo aproximaciones al nivel químico de la respiración:
Los organismos unicelulares como las levaduras, son organismos esenciales para el proceso vital de la respiración anaerobia, para poder realizar la fermentación alcohólica (Marielle).
Los organismos unicelulares que están presentes en el proceso de fermentación de la chicha y otras bebidas alcohólicas, realizan un proceso de respiración anaerobia, la cual ocurre en el citoplasma y realiza principalmente un proceso de fermentación alcohólica en el caso de la chicha. Este proceso parte de las moléculas de glucosa y genera ATP, moléculas de energía y alcohol. Esta glucosa está muy presente en el maíz que es uno de los elementos principales de la chicha y también en la panela (Berichá).
En una perspectiva antirracista y decolonial, las estudiantes asocian la historia de la chicha con resistencia hacia el proceso deshumanizador del racismo, resaltando que esta es una lucha permanente y aun necesaria, pues el racismo también persiste y se intensifica (SOUZA, FORTUNATO, 2019):
Desde la historia hemos visto un racismo estructural y discriminatorio hacia estas comunidades, puesto que con la llegada de los españoles en el tiempo de la colonización veían que la chicha obstaculizaba el trabajo de los indígenas, entonces decían que era del demonio, según ellos por sus efectos de borrachera. Pero esta era hipocresía, porque los españoles producían también una bebida que era el aguardiente y de este si no decían nada. Querían que ellos pagaran más impuestos (Berichá).
La comunidad muisca y Pijao resistieron con sabiduría permaneciendo unidos y trabajo, pero como resistieron, también persistieron los insultos y discriminaciones. En el mundo actual podemos ver que medios populares siguen colocando en términos negativos a la chicha, pero no se ponen a pensar que están dando una mala información porque la chicha es una representación para las comunidades indígenas que lo ven como bebida sagrada (Marielle).
Las estudiantes reconocen este proceso como algo histórico y estructural asociado al racismo, que más allá de referirse a la discriminación por color de piel, se trata de procesos más sistemáticos asociados a la explotación de la mano de obra de grupos racializados, la discriminación hacia sus prácticas culturales, la violencia y silenciamiento hacia sus saberes con fines económicos. Mostrando las posibilidades de enseñar ciencias naturales y biología de manera comprometida con el combate a los legados de opresión coloniales (DUTRA, CASTRO, MONTEIRO, 2019).
6 Consideraciones finales
Destacamos que la enseñanza de las ciencias naturales y la biología son plataformas para la lucha antirracista en los espacios escolares. Inclusive, cuando se abordan conceptos científicos aparentemente sin relación con estos asuntos, como la respiración celular, abordada comúnmente desde elementos fisiológicos. Si bien, puede darse la impresión de que el abordaje antirracista puede significar un trabajo más o un impedimento para el aprendizaje de los conceptos científicos, en este trabajo destacamos que por el contrario, los potencian. Pues considerando la situación de opresiones y exclusiones históricas/sistemáticas en nuestras sociedades por causa del racismo y el proyecto colonial, el diálogo con saberes de pueblos subalternizados y sus luchas se constituyen en marco y contexto que le da sentido al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es decir, no aprendemos un concepto de la biología únicamente porque un currículo lo dice, mas también, porque su aprendizaje nos permite reconocer desigualdades sociales y ambientales, y construir actitudes en contra de estas desigualdades. Consideramos que la decolonialidad y la lucha antirracista no comprende el descredito de los conocimientos científicos occidentales, y si, su diálogo con saberes de pueblos afros, de la afrodiáspora, indígenas, de la disidencia sexual y de género, en una perspectiva intercultural crítica dirigida a formar humanas y humanos más sensibles a los problemas sociales y ambientales.
Desde un abordaje antirracista y decolonial, los saberes y conocimientos de estos pueblos no son considerados únicamente si pueden ser validados por los marcos del conocimiento occidental. Su importancia no radica únicamente en los criterios de validez establecidos por la ciencia occidental, sino también, porque han sido engendrados en el marco de las luchas de estos pueblos por una sociedad más justa y de resistencia al proyecto genocida colonial. Fortaleciendo también los procesos identitarios del estudiantado y la problematización de la blanquitud. Destacamos también que el abordaje de la respiración celular en la enseñanza por medio de la elaboración de la chicha fortalece la promoción de aprendizajes importantes como la construcción de explicaciones entre niveles macro y micro, cambios físicos y químicos, las transformaciones e importancia de agentes biológicos como las bacterias y las levaduras. Y principalmente, la formación del estudiantado más consciente de sus raíces y de la importancia del combate al racismo. De que no se vuelva a repetir nunca más “No puedo respirar”.